
Siempre quise que me enterraran en Cauquenes, pero ahora tengo mis dudas. No quiero caer en una tumba con lápida en el piso y pasto fresco alrededor, de esos complejos mortuorios que determinan un descanso uniforme y muy caro. Como si no fuera suficiente con las casas producidas en serie que uno se compra en vida, pretenden que la clase media nos siga al más allá, con su comodidad estándar.
Mi pueblo ha cambiado demasiado. Los velorios ya no duran tres días de vino y comida caliente para deudos, borrachos y vecinas chismosas. No es que me oponga a la modernidad y el alivio que reporta el comercio especializado en finados que nos liberó del cadáver metido en el living. Lo que pasa es que me gusta más la fiesta que el silencio incómodo de las salitas esas.
Cuando se murió el Tío Mario, decidimos conservar la tradición y lo instalamos, rigor mortis, en la casa de Yungay. Llegaron los primos, los tíos, tíos segundo y respectivos primos segundo. Mover el cajón a la pieza más grande de esa casona de adobe, fue un verdadero problema. El caballero se murió pesando 150 kilos, sin alcanzar el metro sesenta de estatura. Yo no sé porqué estiró la pata, pero me acuerdo clarísimo de la impresión que me causó el hecho de que se reventara, como un guatapique. Pobre de mí, que fui testigo del hecho: cuando estaba examinando las cebollas en escabeche que pusieron mis tías debajo del ataúd, para que neutralizara el olor de la incipiente putrefacción, me fijé en un hilito de líquido negro y viscoso que goteaba desde el muerto hacia el suelo, atravesando la madera de pino del féretro. ¡Huele a mierda! Le escuché gritar a una de las mujeres contratadas para llorar y rezar el rosario sin descanso.
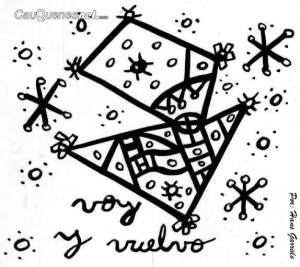 Acto seguido la gente salía corriendo hacia la calle. La casa entera hedía a interiores podridos. Pasamos las siguientes cuatro horas esperando que vinieran desde la morgue a buscar al muertito, lo limpiaran, lo cosieran y lo metieran en un nuevo cajón. Por cierto, que a esas alturas ya no quedaban ganas de seguir con la ceremonia de despedida, así que partimos derecho al cementerio. Sin embargo, había ollas y más ollas llenas de cazuela de cerdo, y unas veinte garrafas con vino del difunto Huaso Ernesto, así que pese a la pena, volvimos a Yungay a terminar con lo que habíamos comenzado. Al final, estuvimos otras 24 horas gozando, parientes, mirones y lloronas del mejor sepelio al que haya asistido jamás.
Acto seguido la gente salía corriendo hacia la calle. La casa entera hedía a interiores podridos. Pasamos las siguientes cuatro horas esperando que vinieran desde la morgue a buscar al muertito, lo limpiaran, lo cosieran y lo metieran en un nuevo cajón. Por cierto, que a esas alturas ya no quedaban ganas de seguir con la ceremonia de despedida, así que partimos derecho al cementerio. Sin embargo, había ollas y más ollas llenas de cazuela de cerdo, y unas veinte garrafas con vino del difunto Huaso Ernesto, así que pese a la pena, volvimos a Yungay a terminar con lo que habíamos comenzado. Al final, estuvimos otras 24 horas gozando, parientes, mirones y lloronas del mejor sepelio al que haya asistido jamás.
Será por eso que no me entristece tanto la muerte; además, crecí al lado del panteón general y muy a mi pesar, la idea de fenecer me parece poco solemne. Más bien me embarga una gran sensación de absurdo el hecho de dejar de existir de súbito, sin que importe el gran empeño que le ponemos a la vida misma.
